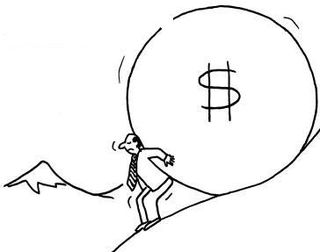Un dogma recurrente en estos tiempos es que la austeridad mata. De acuerdo con el mismo, es de sentido común que si no se garantiza cierto nivel de gasto, la economía morirá. A esto se añade otra máxima socialdemócrata: hay determinados servicios en manos del Estado que en el mercado no serían ni tan generales ni de «tanta» calidad como hasta ahora. Es decir, que existen parcelas del gasto público cuyo recorte o supresión representa un atentado contra el bienestar de los ciudadanos, en tanto que un retroceso del Estado supondría a su vez un fuerte deterioro de dichos servicios. Si esto fuera cierto, resultaría razonable establecer severos límites políticos en virtud de un discurso moral inapelable.
El debate entre estímulo y austeridad resulta estéril si atendemos a una verdad que muy pocos se avienen a aceptar. Los gastos del Estado los soportarán, sobre todo y en cualquier caso, los contribuyentes con menor capacidad económica relativa y un acceso limitado a fórmulas de evasión.
El peso del Estado se apoya sobre impuestos presentes, deuda (que es una combinación de impuestos presentes y futuros) e inflación. Si se cumplieran íntegramente los deseos de quienes apuestan por un Estado provisor de educación y sanidad universales y generosas en los medios, no quedaría más remedio que estrangular aún más a los ciudadanos, que se verían forzados a destinar a estos servicios una cantidad creciente de su riqueza presente y futura. Es decir, que la educación y la sanidad de hoy no sólo se pagarían con impuestos presentes, sino también con impuestos aún por recaudar.
Dado que nos encontramos ante una coyuntura recesiva, la única senda para estimular la economía mediante el incremento del gasto público sería la intensificación de una o todas las fuentes de ingresos mencionadas. Subir impuestos hoy enfrenta trágicas consecuencias en la estructura productiva, provocando incluso una menor recaudación. Incrementar los impuestos del futuro, vía endeudamiento masivo, tiene el inconveniente de tener que pagar elevados tipos de interés que, a su vez, absorberán una porción creciente del presupuesto público, mermando asimismo la capacidad de gasto presente. Es por ello que el mecanismo más cómodo para los políticos (que son cortoplacistas por naturaleza), dado su carácter inicialmente subrepticio, sea envilecer la moneda por el medio que sea. Mediante la inflación, o en su caso la devaluación, se consigue trastocar los precios. Sus terribles consecuencias tratarán de ser minimizadas mediante una propaganda favorable al estímulo y sus ventajas inmediatas.
El bienestar tiene un coste, y no siempre es asumido desde la racionalidad y con perspectiva. El cortoplacismo de los políticos les lleva a construir discursos incompletos y engañosos que ocultan las verdaderas consecuencias de las medidas propuestas. En primer lugar, se continúa alimentando la falacia sobre que educación y sanidad no podrían ser provistas en el mercado a un menor coste, manteniendo su generalidad y menor exclusión. En segundo lugar, estos mismos políticos mantienen el sofisma de que sólo mediante cierto nivel de gasto resistiría nuestro sistema económico, que es en realidad consecuencia de la acumulación de bienes de capital procedentes del ahorro de una parte sustancial de lo producido. Por tanto, aun para el caso en que los agentes privados no gastasen lo suficiente para mantener la estructura productiva formada durante la burbuja, el Estado no estará irremediablemente obligado a suplir la diferencia. Primero, porque es necesario ajustar, redimensionar y liquidar malas inversiones. Y segundo, porque la deuda indispensable para que el Estado cumpla con dicho propósito procede siempre de lo que, con gran esfuerzo, ahorran los individuos.
El Estado, en su obsesión por mantener cierto nivel de gasto en determinados ámbitos, incluidas educación y sanidad, además de impedir el surgimiento de mercados mucho más eficientes en dichos sectores, estará impidiendo el ajuste y la resignación de factores, y además, cargando sobre la espalda de las generaciones futuras el coste del bienestar presente.
La cuestión, por tanto, es cómo pagar nuestro bienestar de hoy ajustándolo a nuestras posibilidades reales, acudiendo preferiblemente al mercado en busca de la manera más eficiente y económica. Quienes se posicionan como defensores de ámbitos intocables son esos mismos que miran al Estado, y no al mercado, como única garantía de recuperación. Lo cierto es que quienes así piensan están terriblemente equivocados.
El Estado debe retroceder, también en educación y sanidad, para que la crisis cumpla su función catártica. De otro modo, y bajo la apariencia de estar conservando estas reliquias del «bienestar», estaremos destruyendo la posibilidad de un mejor y mayor bienestar futuro. En cualquier caso, su coste lo pagaremos todos, sea de uno u otro modo. Tomar una decisión valiente y ambiciosa sobre el factor institucional y organizativo, es lo que realmente marcará la diferencia.
Publicado por Instituto Juan de Mariana